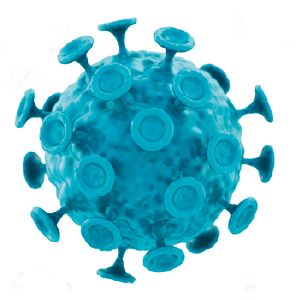
La PED también se diseminó en América del Sur, afectando a Perú, Colombia y Ecuador, el conocimiento sobre la enfermedad es de extrema relevancia para el mantenimiento del estatus libre de la enfermedad en algunos países como Brasil.

Brotes recientes de la Diarrea Epidémica Porcina (PED, en inglés) han sido descritos en diversos países, sobre todo en China y Estados Unidos, y ha provocado un significativo impacto económico a la porcicultura mundial.
Como la enfermedad también se diseminó en América del Sur, afectando a Perú, Colombia y Ecuador, el conocimiento sobre la enfermedad es de extrema relevancia para el mantenimiento del estatus libre de la enfermedad en algunos países como Brasil.
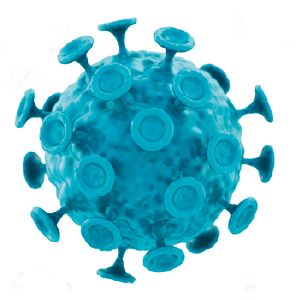
La RT-PCR ha sido la técnica de diagnóstico más utilizada, pero la serología e inmunohistoquímica también pueden ser utilizadas.
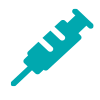 La vacuna comercial disponible en los Estados Unidos es considerada de alto costo y efectividad intermedia, por eso, protocolos rígidos de bioseguridad son fundamentales para dificultar la entrada del agente en el rebaño.
La vacuna comercial disponible en los Estados Unidos es considerada de alto costo y efectividad intermedia, por eso, protocolos rígidos de bioseguridad son fundamentales para dificultar la entrada del agente en el rebaño.
Estudios recientes se han intensificado en el sentido de dilucidar la epidemiologia de la enfermedad, una vez que la vía de diseminación viral entre rebaños aún no se encuentra completamente establecida y el impacto económico causado por la alta mortalidad, sobre todo de animales lactantes, compromete sensiblemente la producción de carne porcina en los países afectados.
[registrados]
La Diarrea Epidémica Porcina fue reproducida por primera vez en 1978 por Pensaert y Debouck, con un aislado viral obtenido de lechones jóvenes involucrados en brotes en Bélgica, luego identificado como un virus envuelto perteneciente a la familia Coronaviridae, género alphacoronavirus.
También pertenecen a esta familia otros dos virus patógenos para los cerdos; el virus de la gastroenteritis transmisible (TGEv) y el coronavirus respiratorio porcino (PRCv), ambos del mismo género alfacoronavirus.
Una cuarta especie de coronavirus patógeno para los cerdos, el virus de la encefalomielitis hemaglutinante (HEv), perteneciente a un grupo diferente, el betacoronavirus.
Tanto TGEv como HEv ya han sido diagnosticados en Argentina, pero aún no han sido reportados en Brasil.
Recientemente, se ha informado de un nuevo género de coranavirus porcino en China, Corea del Sur y EE. UU., y se ha clasificado como deltacoranavirus.
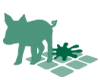 Al igual que el virus PED y el TGE, la infección por este virus está relacionada con la diarrea en animales jóvenes y adultos, sin embargo, en comparación con el alfacoronavirus, las condiciones clínicas son más leves, con una menor tasa de mortalidad.
Al igual que el virus PED y el TGE, la infección por este virus está relacionada con la diarrea en animales jóvenes y adultos, sin embargo, en comparación con el alfacoronavirus, las condiciones clínicas son más leves, con una menor tasa de mortalidad.
El primer brote notificado de PED se produjo en Inglaterra en 1971, con signos clínicos similares a la infección por el virus TGE, caracterizados por diarrea, vómitos y falta de apetito.
Sin embargo, cabe señalar que los animales afectados eran preferentemente de las fases de recría, cría y adulto, no afectando a los lechones recién nacidos.
 Se produjeron brotes similares en varios países europeos, hasta que, en 1977, en Bélgica, se notificaron brotes con signos clínicos similares, aunque más graves y que afectaron a animales de todas las edades, con una tasa de mortalidad de alrededor del 50% en animales jóvenes.
Se produjeron brotes similares en varios países europeos, hasta que, en 1977, en Bélgica, se notificaron brotes con signos clínicos similares, aunque más graves y que afectaron a animales de todas las edades, con una tasa de mortalidad de alrededor del 50% en animales jóvenes.
En presencia de resultados negativos para TGEv en serología e inmunofluoerescencia indirecta de los animales afectados, se utilizó microscopía electrónica para investigar la etiología.
 Mediante esta técnica concluyeron que se trataba de un coronavirus, y se propuso a la entidad nosológica el nombre de “Diarrea epidémica porcina” (PED)
Mediante esta técnica concluyeron que se trataba de un coronavirus, y se propuso a la entidad nosológica el nombre de “Diarrea epidémica porcina” (PED)
Los países de las Américas también se han infectado en los últimos años, con brotes que comenzaron en los Estados Unidos en abril de 2013 y países vecinos como México y Canadá, y se han propagado en un “efecto cascada” a países de Centroamérica, como República Dominicana y Sudamérica, Colombia y Perú.
La transmisión viral se produce por vía oro-fecal. Las manifestaciones clínicas suelen ocurrir entre cuatro y cinco días después de la entrada de animales infectados en rebaños libres.
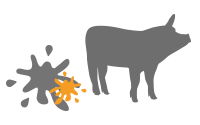 Los animales infectados eliminan el virus en las heces durante siete a nueve días; sin embargo, investigaciones recientes han demostrado la eliminación viral durante períodos de hasta 42 días después de la infección experimental.
Los animales infectados eliminan el virus en las heces durante siete a nueve días; sin embargo, investigaciones recientes han demostrado la eliminación viral durante períodos de hasta 42 días después de la infección experimental.
La dosis infectiva del virus utilizada en las inoculaciones experimentales es variable: de 6,8 a 9,0 log10 GE (equivalentes genómicos) o de 3,96 a 7,57 log10 GE.
La cantidad de partículas virales eliminadas en las heces de los animales infectados alcanza los 10,9 log10 GE .
Se ha informado de virus viables en heces de cerdo durante 14 a 28 días, 28 días en alimentos húmedos y menos de dos semanas en alimentos secos, todo a temperatura ambiente.

Investigaciones recientes, indicaron que las partículas virales de lotes infectados naturalmente y con animales clínicamente enfermos permanecen viables cuando son transportadas por corrientes de aire, lo que puede ser otra forma de propagar el virus entre granjas geográficamente cercanas.
El único huésped susceptible a PEDv son los cerdos.
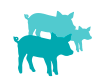 Estudios experimentales en lechones recién nacidos revelan que los primeros signos clínicos ocurren aproximadamente un día después de la inoculación; sin embargo, en el campo, los primeros signos se observan a los pocos días.
Estudios experimentales en lechones recién nacidos revelan que los primeros signos clínicos ocurren aproximadamente un día después de la inoculación; sin embargo, en el campo, los primeros signos se observan a los pocos días.
El virus se replica en el citoplasma de las células epiteliales de las vellosidades del intestino delgado, provocando degeneración y necrosis del revestimiento intestinal e induce la apoptosis.
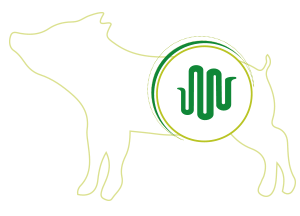 Como resultado, hay una reducción en la altura de las vellosidades y lesiones de las microvellosidades, confirmado por estudios ultraestructurales, disminuyendo así la capacidad de absorción del huésped.
Como resultado, hay una reducción en la altura de las vellosidades y lesiones de las microvellosidades, confirmado por estudios ultraestructurales, disminuyendo así la capacidad de absorción del huésped.
Algunas porciones del intestino grueso también pueden verse afectadas, con pocas consecuencias clínicas y patológicas.
Los vómitos frecuentes y la diarrea líquida profusa inducen una deshidratación grave y un desequilibrio hidroelectrolítico.
Como ya se mencionó, el virus causa vómitos agudos, anorexia y diarrea acuosa en cerdos de todas las edades, y alta mortalidad en lechones de hasta 10 días de edad.
La intensidad de los signos clínicos variará de acuerdo con la cepa infectante, la edad de los animales y el estado inmunológico del lote.
Cuanto más adultos son los animales, menos intensos son los signos clínicos. La tasa de mortalidad suele estar entre el 30 y el 50%, pero alcanza el 100% en lotes muy infectados.
Los lechones recién nacidos mueren entre dos y tres días después del inicio de la diarrea, debido a una intensa deshidratación.
Los lechones destetados no suelen morir, pero tienen un impacto en el aumento de peso.
En condiciones experimentales, los lechones de cuatro semanas inoculados con PEDv no aumentan de peso durante 7 a 10 días después de la infección.
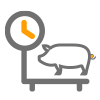 La disminución del aumento de peso esperado puede persistir durante un período de 35 días. En consecuencia, los sistemas de destete hasta el final pueden retrasarse de una a dos semanas en la edad del sacrificio.
La disminución del aumento de peso esperado puede persistir durante un período de 35 días. En consecuencia, los sistemas de destete hasta el final pueden retrasarse de una a dos semanas en la edad del sacrificio.
Las matrices afectadas pueden presentar agalaxia. La temperatura rectal permanece sin cambios durante la enfermedad.
No hay distinción entre lesiones causadas por TGEv o PED v. En ambos, macroscópicamente, se produce un adelgazamiento de la pared del intestino delgado y la presencia de contenido líquido y amarillento en su luz.
La aparición de signos clínicos inespecíficos, y debido a que las lesiones son indistinguibles de la TGE, son necesarios exámenes complementarios para la identificación precisa del agente.
Se han utilizado muchas técnicas para la detección directa o indirecta del virus, incluidas técnicas inmunológicas, moleculares, ultraestructurales y serológicas.
Para el diagnóstico directo, las técnicas moleculares como la RT-PCR tienen buena sensibilidad y no requieren la muerte del animal, ya que se pueden utilizar muestras de heces.
Alternativamente, se estandarizó la técnica de PCR en tiempo real para cuantificar la carga viral en las muestras, considerándose positivas aquellas con Ct <35.
Además de las técnicas ya mencionadas, otras alternativas son el uso de ELISA de captura para la detección de antígenos virales en muestras de heces y la inmunofluorescencia directa, a pesar de que esta última es menos sensible que la RT-PCR.
Las prácticas de manejo y bioseguridad son las mejores formas de prevenir que el virus de PED ingrese al hato.
 Vale la pena señalar que prevenir la entrada de agentes virales en los sistemas de producción es mucho más desafiante que los agentes bacterianos, requiriendo condiciones mucho más restrictivas.
Vale la pena señalar que prevenir la entrada de agentes virales en los sistemas de producción es mucho más desafiante que los agentes bacterianos, requiriendo condiciones mucho más restrictivas.
El tratamiento con antimicrobianos no tiene ningún efecto sobre el virus, utilizándose para combatir infecciones secundarias que pueden afectar al animal debilitado por PED.
La diarrea aguda conduce a la deshidratación, por lo que es necesario proporcionar agua ad libitum para la recuperación de los animales afectados.
Otra posibilidad es el tratamiento con factor de crecimiento epidérmico que estimula la proliferación de las células del revestimiento intestinal, permitiendo la recuperación de tejidos y aumentando la capacidad de absorción del intestino de los animales afectados. Esta alternativa, sin embargo, tiene un costo elevado.
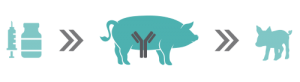 Con la propagación de la infección, las cerdas gestantes desarrollan inmunidad y brindan protección a través del calostro que durará de acuerdo con los títulos de anticuerpos maternos.
Con la propagación de la infección, las cerdas gestantes desarrollan inmunidad y brindan protección a través del calostro que durará de acuerdo con los títulos de anticuerpos maternos.
Siendo la IgA la principal responsable de la protección pasiva del lechón lactante, por su capacidad para neutralizar el virus y por ser más resistente que otras inmunoglobulinas a la acción de las enzimas proteolíticas del tracto gastrointestinal.
El uso de vacunas sigue siendo un tema de duda.
Existe una gran diferencia genómica entre las cepas atenuadas utilizadas, lo que se traduce en una gran diferencia de eficacia en las distintas vacunas.
En general, las cepas virales se atenúan mediante sucesivos pases in vitro (del orden de 100 pases) y se administran por vía oral a cerdas preñadas.
 La excreción viral permanece, la mayor parte del tiempo, sin cambios o con un ligero descenso, y los signos clínicos y las lesiones son más discretas, mejorando los índices zootécnicos.
La excreción viral permanece, la mayor parte del tiempo, sin cambios o con un ligero descenso, y los signos clínicos y las lesiones son más discretas, mejorando los índices zootécnicos.
Sin embargo, la eficacia está directamente relacionada con la concentración de virus en la dosis inoculada, así como con la respuesta inmune de la cerda al inmunógeno.
Otra técnica de control, también utilizada en granjas infectadas por el virus TGE, es la contaminación asistida por el virus de las cerdas en gestación, para que desarrollen inmunidad, y así, los anticuerpos maternos puedan pasar a la camada por el calostro y la leche.
Los programas de estabilización de rebaños y erradicación de enfermedades han utilizado este protocolo, además de cerrar su hato y no introducir material genético en un período de cuatro a seis meses.
La idea general es inducir una inmunidad sólida en el rebaño de cría asociada a las medidas de higiene y limpieza para minimizar la carga infecciosa en los animales de granja, particularmente los jóvenes.
Sin embargo, con este tratamiento pueden producirse efectos adversos debido a la heterogeneidad del estímulo inmunogénico y, por tanto, a la diferencia en los títulos de anticuerpos lactogénicos entre las matrices.
Además, puede haber propagación de otros agentes, principalmente virales, en las granjas.
También te puede interesar:
[/registrados]
Suscribete ahora a la revista técnica porcina
AUTORES
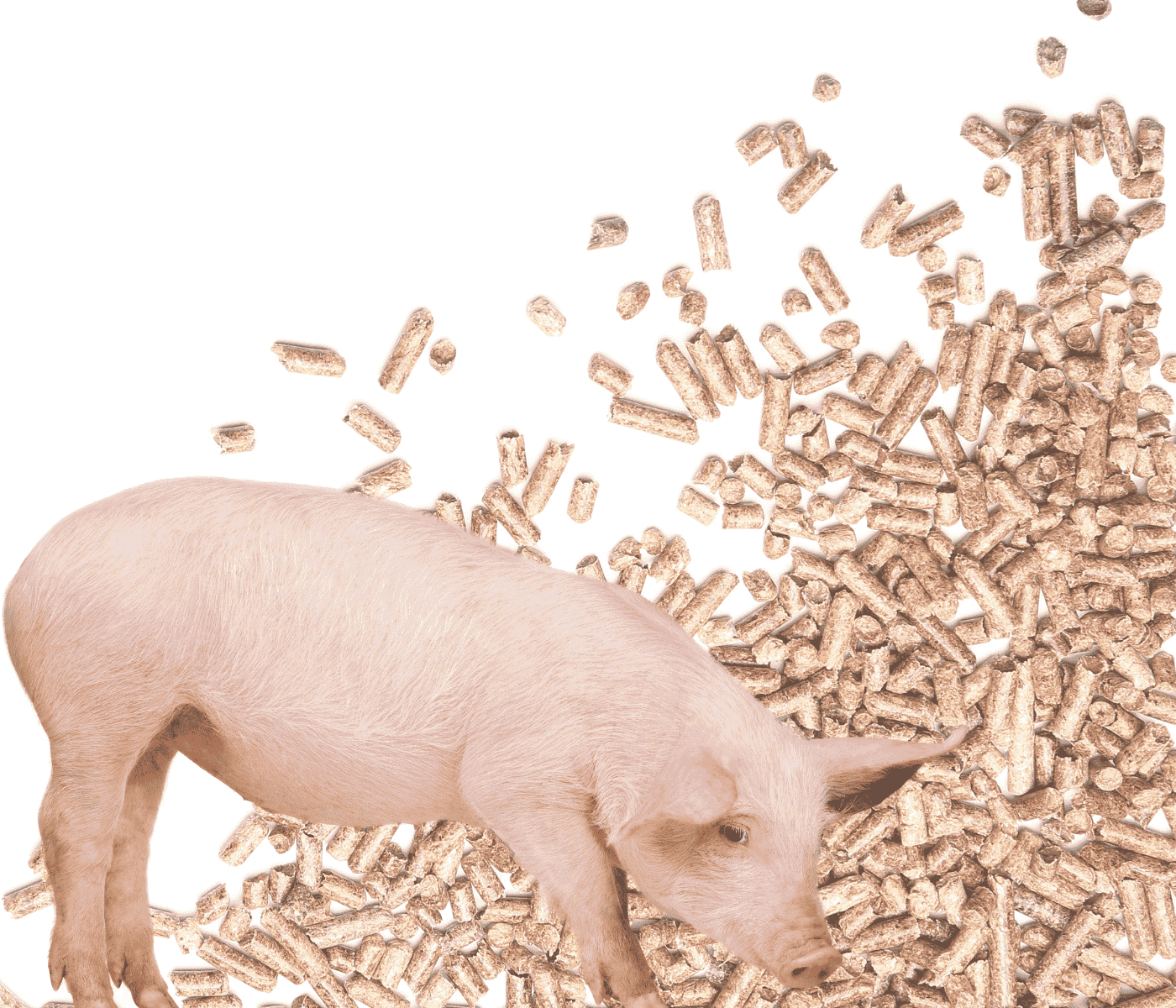
Estrategias de manejo para optimizar la conversión de alimento en granja
Oscar Huerta
Decálogo para tener lechones de calidad, una aproximación de campo – parte I
Andrea Martínez Martínez Elena Goyena Salgado Emilio José Ruiz Fernández José Manuel Pinto Carrasco Manuel Toledo Castillo Rocío García Espejo Simón García Legaz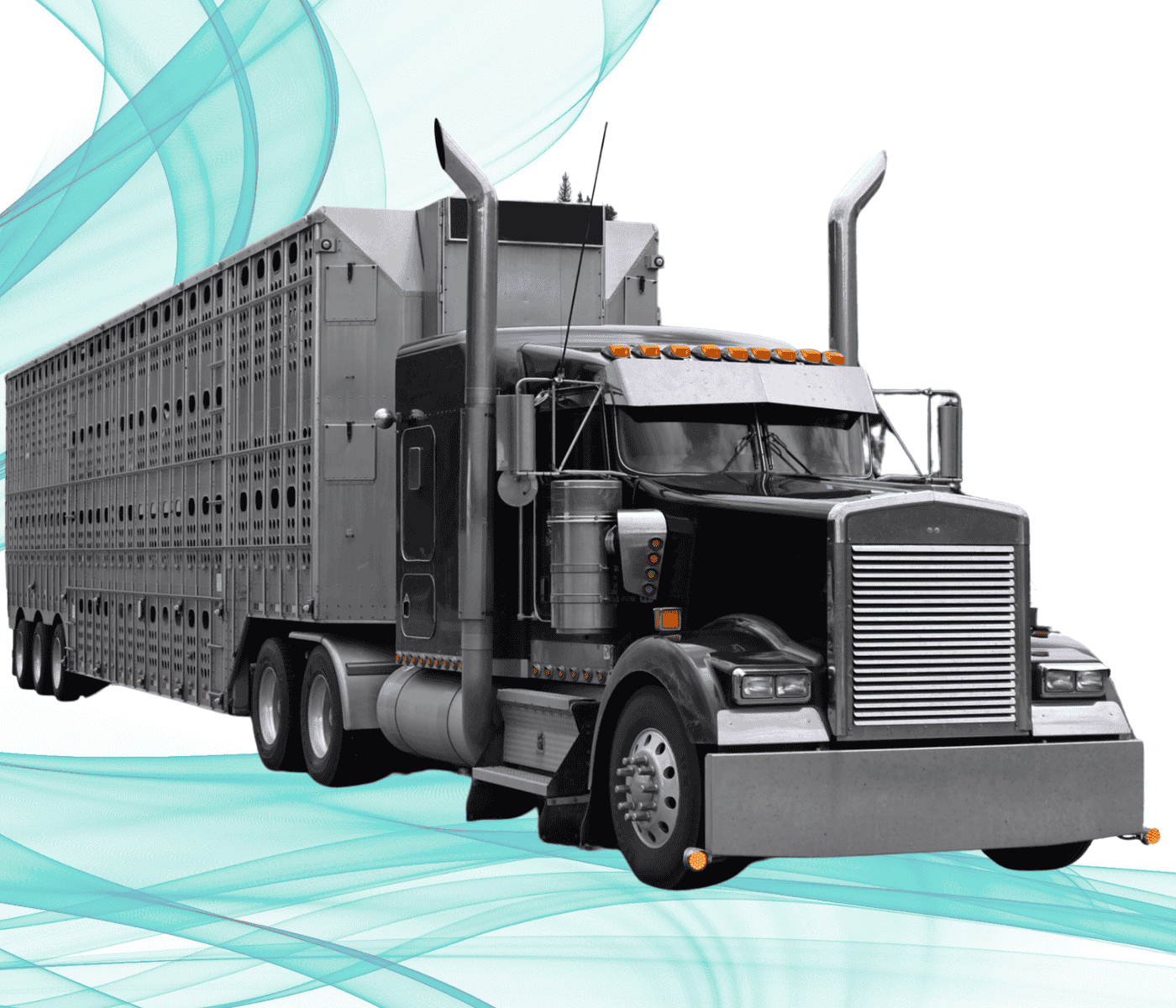
Evaluación antemortem del bienestar animal en plantas de faena porcina
M. Verónica Jiménez Grez
¿Es el sapovirus un enteropatógeno relevante para los cerdos?
Marcelo Almeida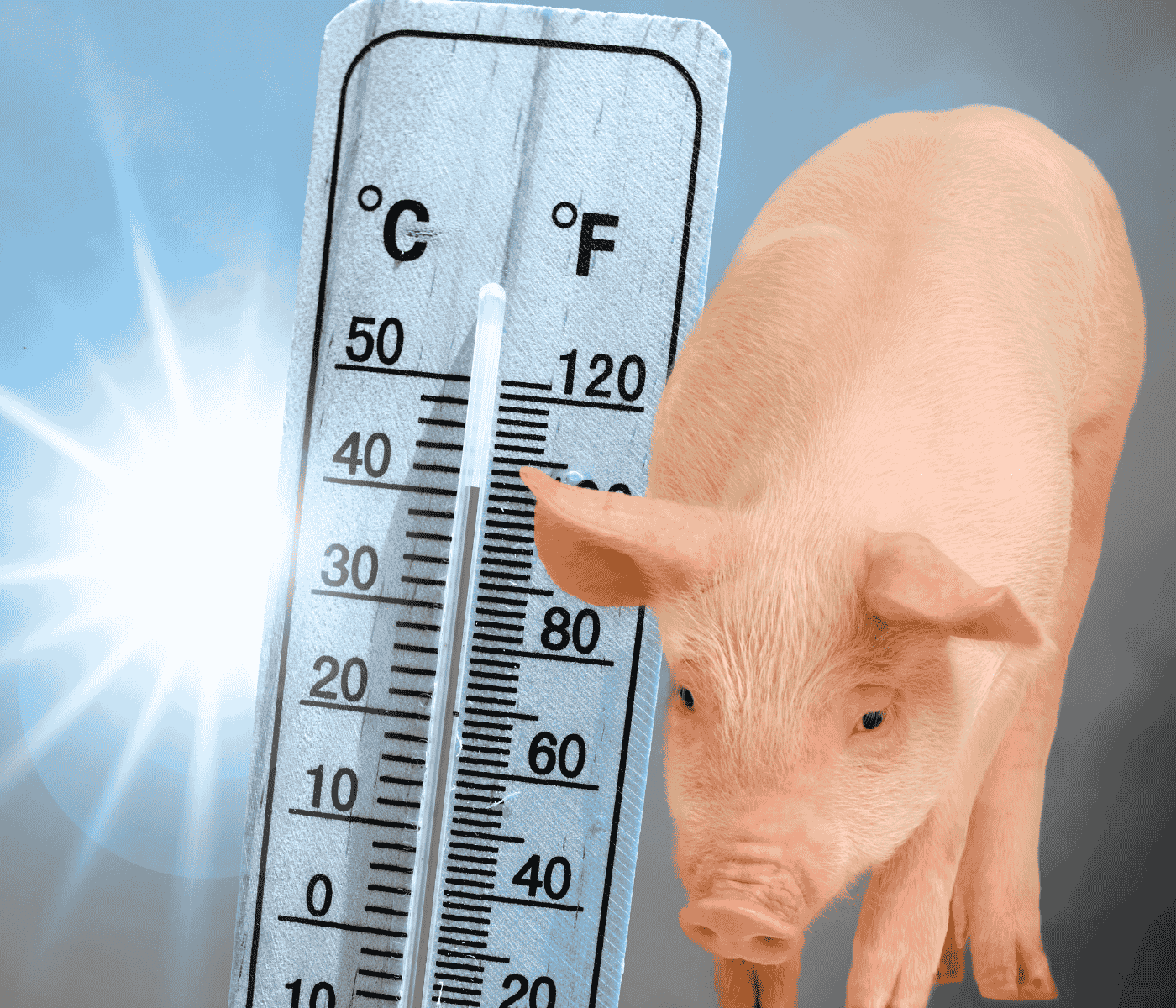
Impacto del estrés térmico en cerdos y estrategias prácticas de mitigación
Enrique Vázquez Mandujano
Implementación de un proyecto de seguimiento diagnóstico en LATAM
Laura Batista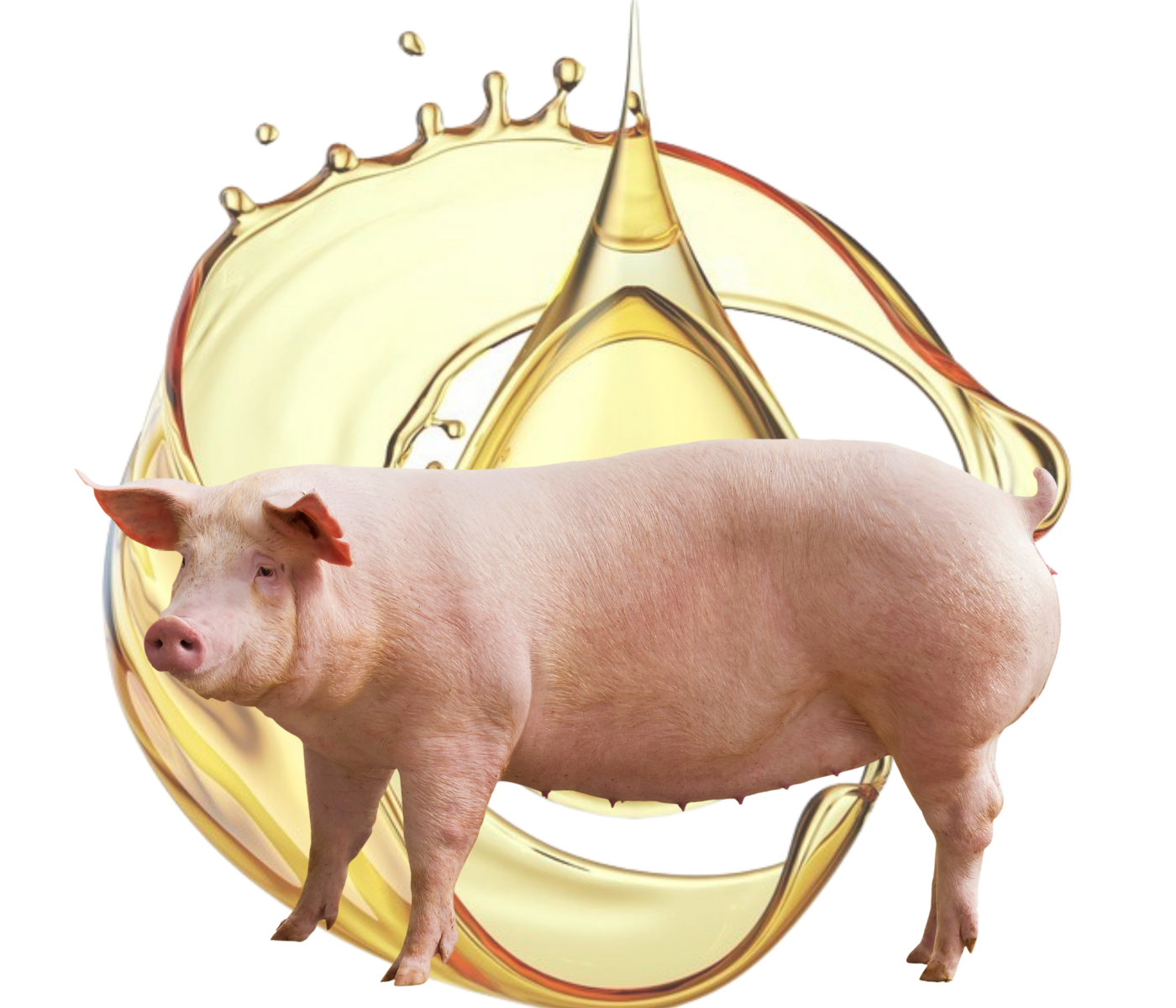
Importancia del ácido linoleico en las dietas modernas para cerdas
Gabriela Martínez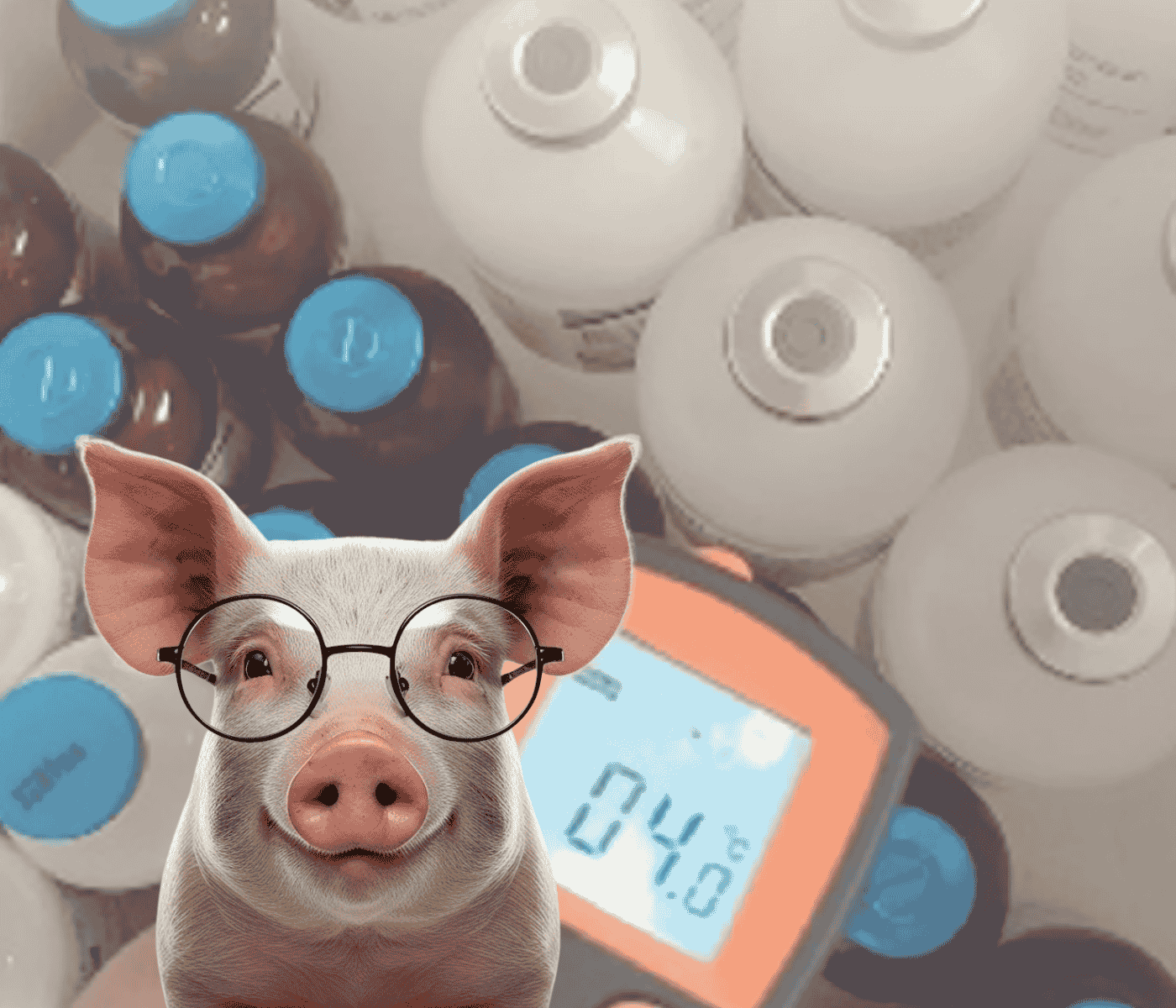
Mejorando el bienestar animal, la eficiencia productiva y reproductiva: uso de loggers en el control de los procesos
Patricia Peña
¿Por qué las cerdas son descartadas antes de tiempo? Más allá de la prolificidad, claves para mejorar su longevidad productiva
Gerardo Mariscal Landín Gerardo Ordaz Ochoa Manuel López Rosa E. Pérez Sánchez Ruy Ortiz Rodríguez