Posteriormente se reconoció en Canadá y en 1990 en países de Europa.
La enfermedad viral del Síndrome reproductivo y respiratorio del cerdo (SRRP o siglas en inglés PRRS) fue descrita clínicamente por primera vez, en Estados Unidos de Norteamérica (EUA) en 1987, nombrándola enfermedad misteriosa del cerdo o enfermedad de la oreja azul Posteriormente se reconoció en Canadá y en 1990 en países de Europa. Actualmente está […]

La enfermedad viral del Síndrome reproductivo y respiratorio del cerdo (SRRP o siglas en inglés PRRS) fue descrita clínicamente por primera vez, en Estados Unidos de Norteamérica (EUA) en 1987, nombrándola enfermedad misteriosa del cerdo o enfermedad de la oreja azul
Posteriormente se reconoció en Canadá y en 1990 en países de Europa.
Actualmente está presente en casi todos los países de producción porcina permaneciendo endémico en su mayoría; sólo se ha notificado libre de la enfermedad Australia, Suecia, Noruega y Nueva Caledonia.
Los cerdos de todas las edades son susceptibles, pero en granjas endémicas suele manifestarse mayormente en animales jóvenes.
Aunque aún está en controversia, se ha observado susceptibilidad a la infección en algunas especies aviares, en particular los patos, en quienes algunos han observado eliminan el virus durante semanas en excremento, mientras que otros contradicen esta observación.
Esta patología se reporta más comúnmente en granjas tecnificadas que en granjas de traspatio, sugiriéndose como posible explicación la diferencia en densidad poblacional entre los sistemas de explotación intensivo y extensivo.
El virus del PRRS (PRRSV) en el cerdo pertenece a la orden Nidovirales, familia Arteriviridae, género Arterivirus, siendo un virus pequeño envuelto, de ARN de una cadena de sentido positivo con alrededor de 15 kb con 9 marcos de lectura abiertos (siglas en inglés ORF) conocidos.
Presenta en el extremo 5′ una región corta no traducible (UTR, por sus siglas en inglés, untranslated region) seguida de los denominados ORF1a, ORF1b, ORF2a, ORF2b, ORF3, ORF4, ORF5, ORF6, ORF7 y también en el extremo 3′ tiene una UTR seguida de una cola de poli A.
[registrados]
Este virus entra por vía oronasal y genital; penetra a epitelios nasal y tonsilar, a macrófagos pulmonares y a endometrio uterino.
Tiene un período de incubación de tres días a varias semanas, sumadas con etapas de latencia en casos endémicos, que varía según la edad de los animales, la dosis infectante y la inmunidad.
Alcanza los tejidos linfoides regionales y posteriormente se distribuye a nivel sistémico por las vías sanguínea y linfoide, circulando libre o ligado a monocitos circulantes produciendo leucopenia.
Las células en las que sucede la replicación del virus de PRRS se encuentran en diferentes órganos y tejidos, siendo los macrófagos alveolares el principal tipo celular en que se realiza su replicación.
Dependiendo de la virulencia del virus, produce en mayor o menor grado neumonía, miocarditis, encefalitis, rinitis, vasculitis, linfoadenopatías, etc.
Es eliminado principalmente por saliva, orina, semen, secreciones mamarias, trasplacentarias y excremento. La infección persistente raramente dura más de 200 días.
La transmisión de PRRS es mecánica por contacto directo con el cerdo enfermo, o con material contaminado por su saliva, orina, semen, secreciones mamarias, transplacentarias y excremento, entre los que destacan agua limpia contaminada estática; moscas alimentadas con animales infectados y agujas contaminadas; hay transmisión tras placentaria a partir de la implantación (día 13 a 14 de gestación, posibilitando la transferencia de embriones antes de ello).
El virus muestra alta capacidad de infección, poca capacidad de contagio
Por ejemplo la dosis infectante 50 (TCID 50) con el aislado de PRRSV VR-2332 en lechones de 3 semanas de edad es de 2.0 X 105 por vía oral y sólo una veinteava parte de éste por vía intranasal, por la que son suficientes 1.0 X 104 por vía intranasal.
Pero aunque se sabe que puede transmitirse por vía aérea hasta 2 km, experimentalmente resulta difícil contagiar animales tan próximos como 2 m si no tienen contacto físico, porque el virus es muy lábil.
La capacidad de inmunosupresión o inmunorregulación del virus le permite largos periodos de viremia variables en función de la edad de los animales, que promueve un mayor tiempo de transmisión
Es de una a dos semanas en adultos y 10 a 12 semanas o hasta varios meses en lechones jóvenes.
El cerdo afectado por el PRRS manifiesta fiebre, escalofríos, disnea, enrojecimiento de la piel, pelaje áspero, edema en párpados, conjuntivitis, depresión, anorexia y diarrea, correspondientes a diferentes grados de neumonía, miocarditis, encefalitis, rinitis, vasculitis, linfadenopatías, etc.
Los cerdos con PRRS pueden estar asintomáticos o presentar signos generales que son indistinguibles de aquellos por influenza porcina, pseudorabia (enfermedad de Aujeszky), fiebre porcina clásica, parvovirus, encefalomiocarditis, clamidiosis y mycoplasmosis.
El diagnóstico resulta difícil por la heterogenicidad de las cepas y por la predisposición del cerdo infectado de forma aguda en desarrollar infección persistente (portadores), donde el virus es difícil de detectar por escasa viremia y bajos títulos virales en tejidos.
En EUA en donde se observa el linaje NA, se han observado granjas con introducción del linaje EU.
Por el contrario en Europa se han observado granjas que presentan simultáneamente linajes NA y EU, requiriéndose por lo tanto el diagnóstico de ambos linajes.
Se basan en métodos serológicos junto con técnicas que determinan la presencia del virus, proteínas virales o el ARN viral, como son aislamiento viral, inmunohistoquímica o transcripción reversa y reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR).
El aislamiento viral requiere 7 a 14 días, las muestras diagnósticas son difíciles y algunas cepas de campo son difíciles de aislar, lo que disminuye la sensibilidad de la prueba.
El RT-PCR ha diagnosticado en más muestras y en estadios más avanzados de infección que el aislamiento viral. La implementación del RT con PCR tiempo real o cuantitativo (RTqPCR), permite mayor sensibilidad, rapidez y precisión.
Es sensible al tratamiento con cloroformo, éter y soluciones con baja concentración de detergentes, pierde infectividad gradualmente a 4 °C y drásticamente a pH fuera del rango 6.5 a 7.5, es estable a temperaturas de -70 y -20 °C y es rápidamente inactivado por desecación.
La diversidad genética del virus, la variación en la antigenicidad cruzada y la posible transmisión del virus vacunal, ocasionan problemas para el control de la enfermedad.
Las vacunas del mercado aún no garantizan una protección satisfactoria, su eficiencia cae drásticamente frente a confrontaciones heterólogas.
El uso de vacunas sólo garantiza disminuir en mayor o menor grado los signos y síntomas clínicos, duración de la viremia y duración de eliminación del virus
No se recomienda el uso de vacunas de virus vivo para prevención en granjas negativas a PRRSV y donde, se debe estar consciente, que el uso de vacuna de virus inactivado puede presentar casos de nula protección, en el caso de utilizarla por un alto riesgo de infección.
Para leer el artículo completo
También te puede interesar
[/registrados]
Suscribete ahora a la revista técnica porcina
AUTORES

Decálogo para tener lechones de calidad, una aproximación de campo – parte I
Andrea Martínez Martínez Elena Goyena Salgado Emilio José Ruiz Fernández José Manuel Pinto Carrasco Manuel Toledo Castillo Rocío García Espejo Simón García Legaz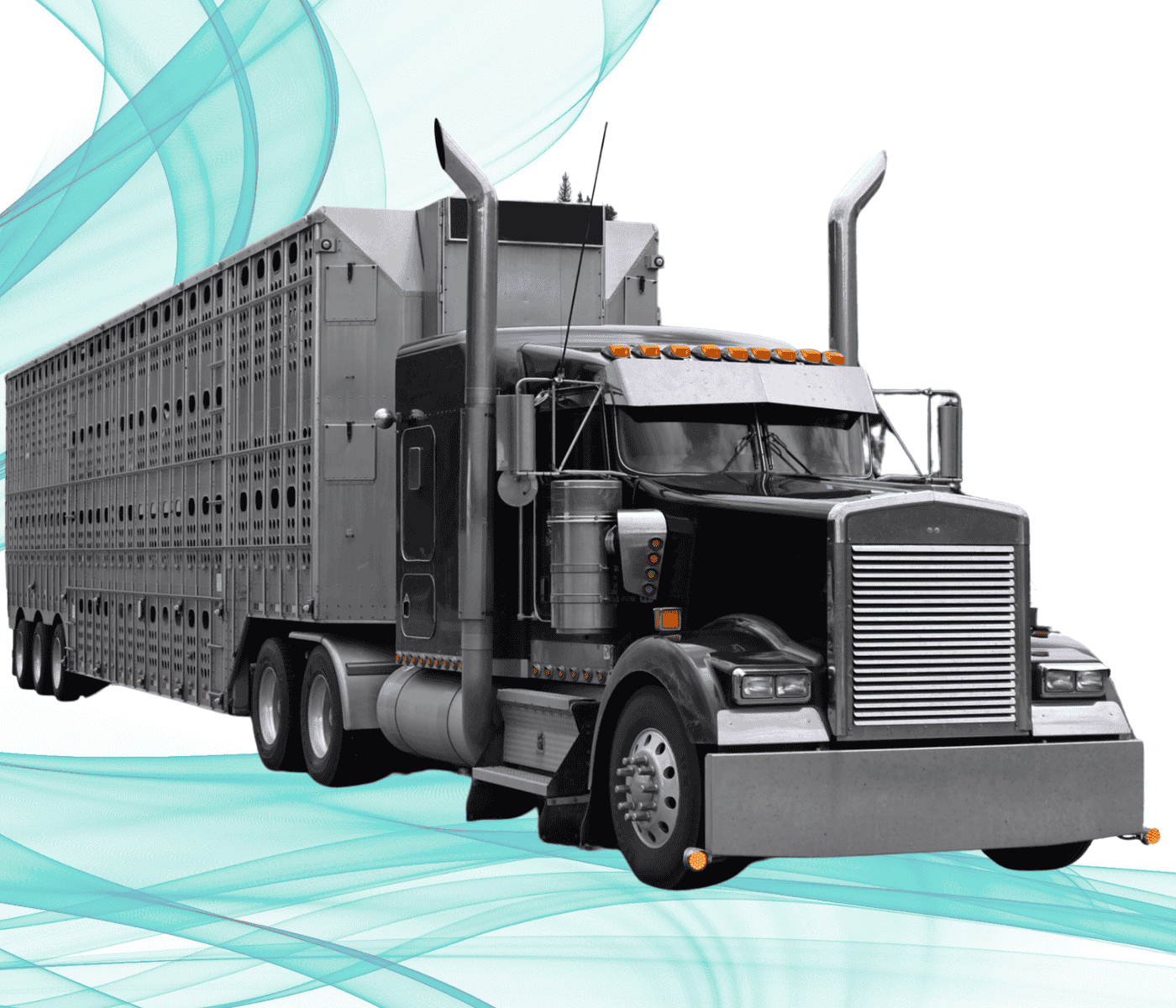
Evaluación antemortem del bienestar animal en plantas de faena porcina
M. Verónica Jiménez Grez
¿Es el sapovirus un enteropatógeno relevante para los cerdos?
Marcelo Almeida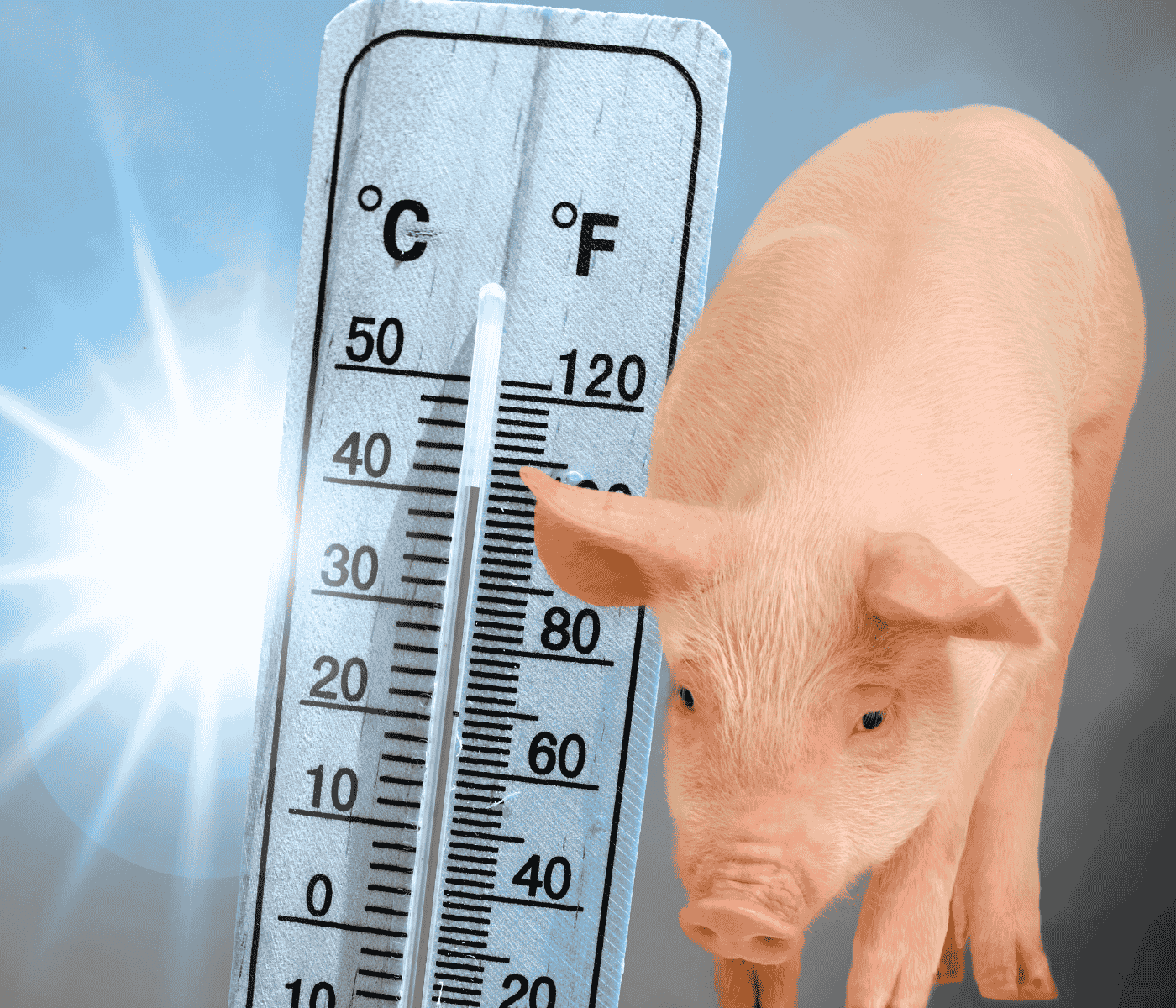
Impacto del estrés térmico en cerdos y estrategias prácticas de mitigación
Enrique Vázquez Mandujano
Implementación de un proyecto de seguimiento diagnóstico en LATAM
Laura Batista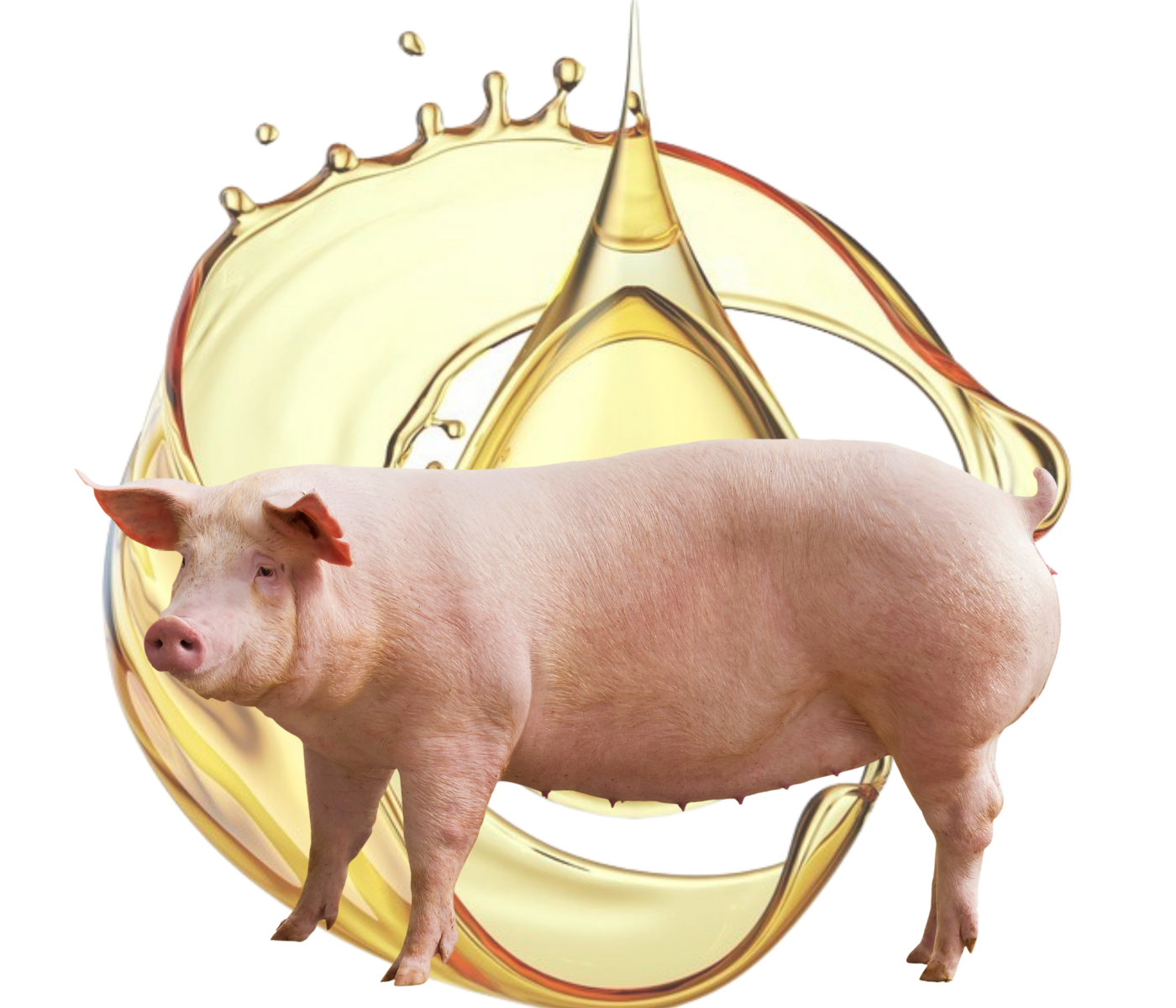
Importancia del ácido linoleico en las dietas modernas para cerdas
Gabriela Martínez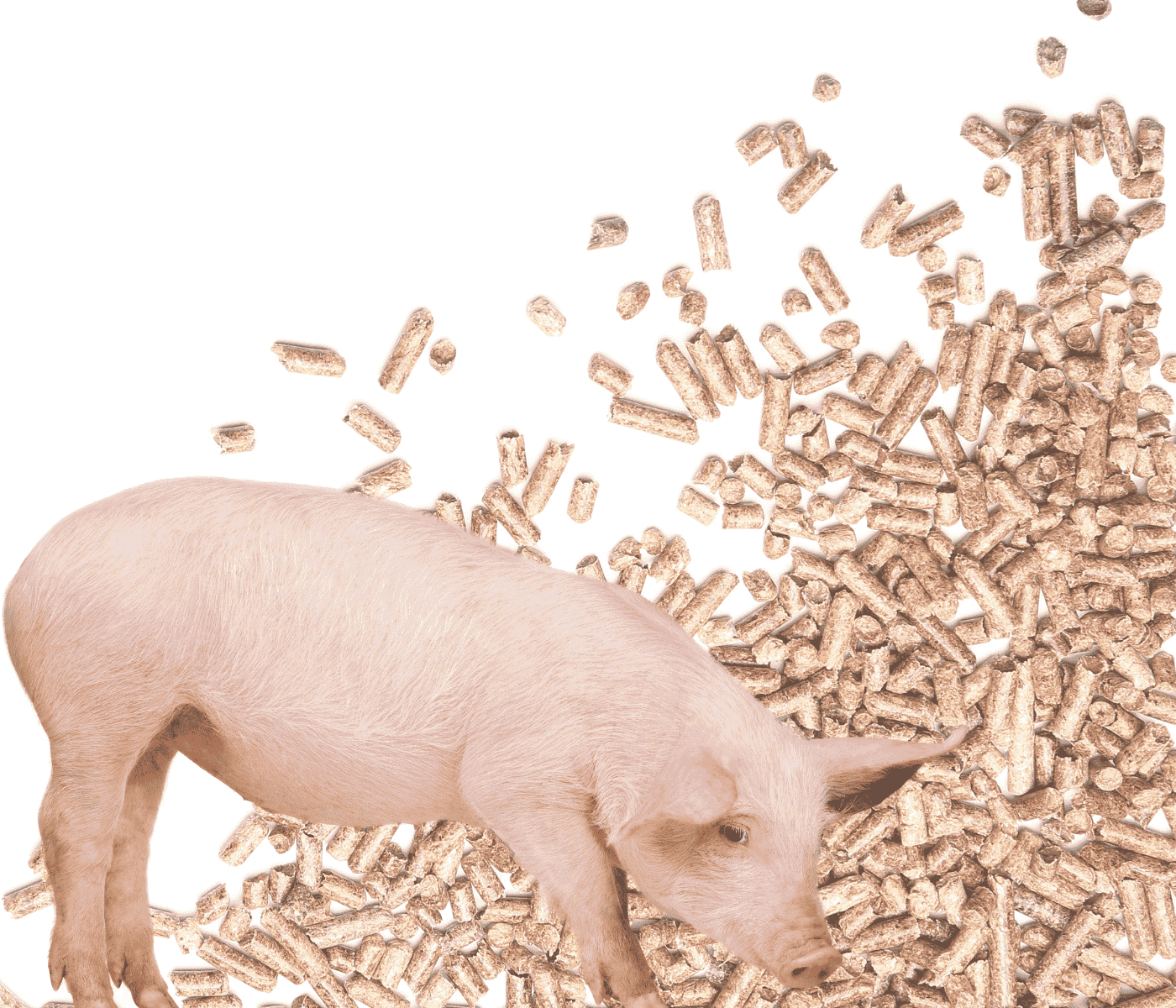
Estrategias de manejo para optimizar la conversión de alimento en granja
Oscar Huerta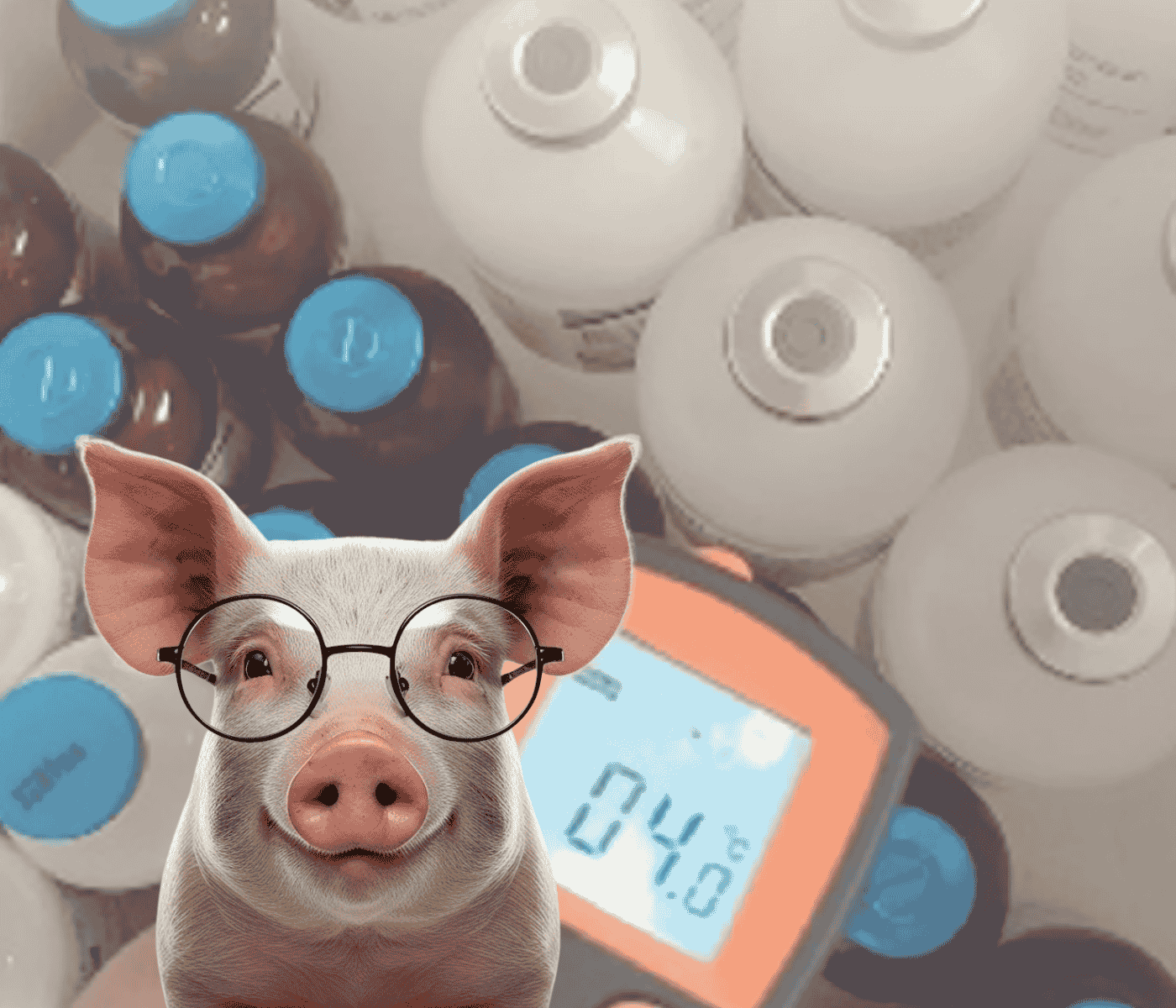
Mejorando el bienestar animal, la eficiencia productiva y reproductiva: uso de loggers en el control de los procesos
Patricia Peña
¿Por qué las cerdas son descartadas antes de tiempo? Más allá de la prolificidad, claves para mejorar su longevidad productiva
Gerardo Mariscal Landín Gerardo Ordaz Ochoa Manuel López Rosa E. Pérez Sánchez Ruy Ortiz Rodríguez