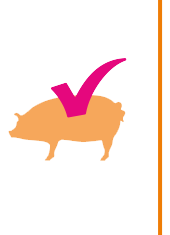
Durante la década de los 90´s la industria de la porcicultura se abocó a incrementar la productividad de las cerdas al implementar metodologías para el control de las enfermedades de los cerdos: destete temprano (<21 días).

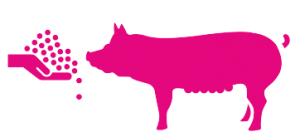
Este método prometía, además del control de las enfermedades transmitidas de madre a progenie, mejora en el crecimiento de los cerdos destetados y, en consecuencia, menor tiempo para que estos alcanzaran el peso al sacrificio.
Además, la manipulación de la lactancia (reducción) también preveía un incremento en la intensidad reproductiva de la cerda, puesto que, teóricamente se podría alcanzar 2.7 partos/hembra/año (Harris, 2001).
- Aspecto que entusiasmó a los productores e invirtieron en la reingeniería de sus sistemas para establecer el destete temprano.
Establecido el destete temprano, los especialistas y propios productores detectaron que solo un objetivo se cumplía con esta nueva metodología: el control de las enfermedades.
Por el contrario, el incremento en el número de partos/hembra/año no se cumplió; el retorno a estro era impredecible y se incrementaron las fallas reproductivas (Prunier y Quesnel, 2000).
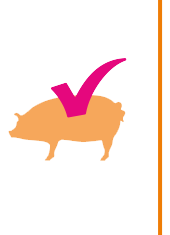
Las evidencias, durante el auge del destete temprano se corroboró que, el destete a 21 días postparto era el tiempo óptimo para la mayor expresión productiva de la cerda:
- Completa involución uterina de la cerda se alcanzaba en 21 día
- La máxima producción de leche se lograba aproximadamente a los 15 días y a partir de los 21 días comenzaba a descender.
- Durante la primera semana postparto las cerdas consumían poco alimento, por lo que las dos semanas restantes parecían ser suficientes para que la cerda recuperar la reservas corporales pérdidas.
Sin embargo, muy pocos investigadores analizaron, durante ese tiempo, las adaptaciones metabólicas que sufre la cerda durante el periodo de transición entre la gestación y la lactancia temprana y su relación con el decremento del consumo voluntario de alimento (CVA) y este a su vez, con la eficiencia reproductiva postdestete.
La disminución del CVA por parte de las cerdas, es producto de las adaptaciones evolutivas no solo de esta especie, sino en la mayoría de los mamíferos. Sin embargo, en los cerdos, se torna en un problema bajo los modernos sistemas de producción, debido al intenso ritmo reproductivo al que se somete la cerda (≥2.4 partos/año).
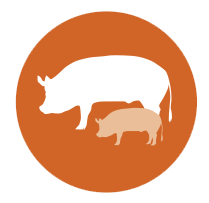
En una revisión (Gasa y Sola, 2016) sobre alimentación de cerdas hiperprolíficas en fase de lactación, se encontró que más del 50% de las investigaciones sobre este tópico reportan un consumo de alimento promedio en lactancia inferior a 5.5 kg/día.
Cantidad que no satisface los requerimientos nutricionales de las cerdas. Este consumo promedio es el resultado del CVA, durante la primera semana de lactancia las cerdas únicamente logran un consumo máximo del 60% del requerido (Mosnir et al., 2010); ello, independientemente de la composición nutrimental de la dieta, edad y genotipo de la cerda y es que, durante la primera semana después del parto, la glucosa preprandial aumenta y disminuye conforme la producción de leche se incrementa, puesto que:
[registrados]
La glucosa es el principal sustrato para la síntesis de lactosa, glicerol y ácidos grasos, así como, para proporcionar energía para el mantenimiento de la glándula mamaria y otros procesos metabólicos. En otras palabras, se necesita aproximadamente de 2000 g de glucosa para producir 11.4 kg de leche (Spincer et al., 1969).
Las exigencias energéticas de las cerdas postparto requieren del incremento y sostenimiento de glucosa en sangre y para cubrir dicha demanda, el organismo recurre a un mecanismo denominado resistencia a la insulina. Es decir, ante la presencia de insulina circulante en sangre no es posible disminuir o inhibir las altas concentraciones de glucosa y ello, es precisamente lo que ocasiona la reducción del CVA de las cerdas postparto. Efecto que puede variar de magnitud, dependiendo de ciertos factores tales como: condición corporal, edad, genotipo, tamaño de camada, intensidad de amamantamiento, técnicas nutricionales y alimenticias, entre otros.
El déficit en el CVA de la cerda inicie con un balance negativo de energía y nutrientes, obligando al organismo a movilizar sus reservas corporales para satisfacer sus requerimientos de mantenimiento y producción de leche.
Bajo las modernas prácticas de producción porcina, la resistencia a la insulina representa un obstáculo para la expresión del potencial reproductivo y productivo de la especie; puesto que este potencial, está en función del estado metabólico de la cerda (Mosnier et al., 2010).
La insulina es la principal señal endocrina anabólica y desempeña un papel crítico en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Sus nivele se incrementan post-alimentación (41.0 µIU/mL promedio) para proveer energía a las células, comportamiento que se mantiene durante la primera semana de lactancia para posteriormente decaer en la cuarta semana (31.0 µIU/mL), independientemente del porcentaje de proteína de la dieta o condición corporal de la cerda (Revell et al., 1998). A mayor adiposidad se reduce el número de receptores a insulina disponibles; por lo que, la resistencia a la insulina es un indicador de la movilización de reservas corporales de las cerdas.
Otro aspecto que relaciona a el bajo CVA en cerdas lactantes, es el rol de la insulina sobre la regulación de leptina. La leptina es un mediador de la regulación del balance energético a largo plazo, así mismo, tiene efecto sobre la supresión del consumo de alimento e induce pérdida de peso (Martínez et al., 2014). Otra característica de la leptina es que ante la ausencia de alimento o balance energético negativo (como en la lactación) sus niveles en plasma y tejido adiposo incrementan rápidamente. En cerdas, se han reportado a los 7 días post-destete valores plasmáticos de leptina de 1.54 ng/mL, valores que se incrementan al momento del estro (3.74 ng/mL) para permanecer constantes durante los dos primeros tercios de gestación (2.5 a 3.0 ng/mL) y mostrar un pico a partir del día 107 de gestación (5.91 ng/mL) hasta el momento del parto (5.84 ng mL-1) (Nagaishi et al., 2014). Por lo tanto:
La leptina es la llave metabólica que se desarrolla durante la gestación con la finalidad de incrementar la disponibilidad de nutrientes para los fetos.
Evidentemente, la resistencia a la insulina es la respuesta a la exigencia energética al final de la gestación y durante la lactancia temprana. En este sentido, el organismo afectado por la resistencia a la insulina responde a través del catabolismo para cubrir las necesidades energéticas y compensar el efecto del bajo CVA. Pero, bajo las modernas prácticas de la porcicultura, el estado metabólico de las cerdas es la clave para maximizar las funciones reproductivas.
Las evidencias sugieren que, las cerdas sometidas a una fase de lactación convencional o menores a esta (<21 días) tiene poca probabilidad de recuperar la condición corporal pérdida durante las dos primeras semanas de lactación debido al estado catabólico producto del efecto de la resistencia a la insulina y a la demanda de energía para el sostenimiento del incremento de la producción de leche.
Aspecto que se agrava en las cerdas primerizas, pues estas a diferencia de las multíparas, requieren energía no solo para los procesos de síntesis y producción de leche sino, además, para su mantenimiento y crecimiento (Pére y Etienne, 2007); de aquí que, en este tipo de hembras es donde se observa un incremento en las fallas reproductivas post-destete: menor tamaño de camada, menor número de partos/hembra/año y menor número de lechones destetados/hembra/año.
Consideraciones
El estado metabólico de las cerdas durante la transición del periparto a la lactancia afecta el consumo de alimento de las cerdas de manera general, debido a que es un comportamiento evolutivo y fisiológico inherente de esta especie. Sin embargo, si se conoce la fisiología por la que transita dicho fenómeno, su efecto puede ser mitigado. Así, al manipular la alimentación durante la lactación, se aminoran los efectos de la resistencia a la insulina incrementando el consumo de aliento y reduciendo el estado catabólico en el que entran las cerdas postparto y, ello a su vez, evitará la remoción de las reservas corporales y la pérdida de peso corporal durante la lactancia, factores que limitan la expresión del potencial reproductivo y productivo de la especie postdestete.
Articulo completo:
Te podría interesar:
[/registrados]
Suscribete ahora a la revista técnica porcina
AUTORES

El papel de Clostridioides difficile en la diarrea neonatal porcina
Rodrigo Otávio Silveira Silva Victor Santos do Amarante
Decálogo para alcanzar la excelencia en granjas de producción porcina
Anabel Fernández Bravo Andrea Martínez Martínez Elena Goyena Salgado Emilio José Ruiz Fernández José Manuel Pinto Carrasco Manuel Toledo Castillo Simón García Legaz
Instalaciones Eficientes para hacer frente al calor en granjas porcinas
Stefano Benni
Es momento de atraer y retener talento
Laura Pérez Sala
Suplementación de Lisina al final de la gestación para estimular el desarrollo mamario de cerdas primerizas
Chantal Farmer
Desarrollo de indicadores fisiológicos y comportamentales de estado emocional positivo en cerdos
Emma Fàbrega Romans Liza Moscovice Marc Bagaria
Bioseguridad Porcina 360°: De las Barreras Visibles a los Reservorios Ocultos – Parte 1
David García Páez
Decálogo para tener lechones de calidad, una aproximación de campo – Parte II
Andrea Martínez Martínez Elena Goyena Salgado José Manuel Pinto Carrasco Manuel Toledo Castillo Simón García Legaz